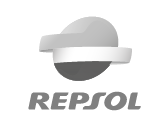Tiwanaku es un misterio, ya lo era para los incas y, a menos que un nuevo heredero intelectual del arquitecto Villanueva –poseso por el espíritu del señor de los báculos– desentierre los dos tercios de ciudad que permanecen aún bajo tierra, seguirá siendo un misterio. Y aun así, esta noche, encendida por las estrellas que señalan la fisonomía de la ciudad perdida, a uno se le estremece la piel en este lugar.
Sobre nosotros, se ilumina el secreto (in)visible de la sabiduría andina y su cielo destella magia.
No hay metáfora que mejor ilumine nuestra incomprensión y asombro por Tiwanaku que la oscuridad del firmamento andino y su luz estrellada. Esta bóveda oscura es el mismo cielo que alguna vez vio un ciudadano de la ancestral ciudad, y es el mismo cielo que luego del atardecer, sobre esta explanada, nos mira, nos interroga, y con su hermosa luz también nos da pistas sobre el avance civilizatorio de esta cultura. El espectáculo del cielo iluminado junto al planetario, el conocimiento (y los interrogantes) que comenzamos a tener por la guía y la sabiduría de la cosmovisión andina para descifrar los centelleantes puntos del cielo con nombres distintos a las constelaciones griegas nos introducen en una nueva dimensión. Por fin vislumbramos que, bajo este cielo, el deformado cráneo oval de nuestro ancestro tiwanakota contenía los secretos y la simbología de los monolitos que vemos, junto al avance sin igual de la agricultura, a los secretos de la imposible aleación de metales (que ninguna civilización futura logró fundir hasta la edad moderna) y, por fin, junto al dominio de lo que sus ojos y su mente alcanzaban a ver: el lenguaje secreto y sagrado de los cielos. La experiencia nocturna es infinitamente más mística, íntima y cercana a los secretos de esta civilización que lo iluminado durante el día.